"Primeras impresiones", el libro de cuentos escritos por nuestros profesores
El cuento "Baucis", de Juan Manuel Ruíz, profesor de Filosofía, fue publicado en la web de la revista Arcadia como una invitación para la lectura de esta obra de la Editorial Uninorte.

El libro Primeras impresiones. Antología de cuentos, publicado por la Editorial de la Universidad del Norte el año pasado, presenta 10 relatos escritos por profesores de la universidad, muchos de ellos por primera vez aventurándose en el ejercicio de la escritura creativa, que buscan plasmar los deseos que atormentan al ser humano y de aquello que lo seduce.
Mercedes Ortega, compiladora y quien hace la presentación del libro, señala que uno de los aspectos en común que tiene la mayoría de estos relatos consiste en que sus protagonistas son seres marginados que al parecer no hallan su lugar colectivo en el que deberían integrarse.
Los profesores que hacen parte del libro con sus relatos son: Ramón Bacca, Mónica Gontovnik, Josef Amón, Orlando Araujo, Federico Serrano, Sara Martínez, Daniela Pabón, Farides Lugo, Juan Manuel Ruíz y Adriana Rosas.
“Quienes hacen parte de esta antología también comparten la labor docente universitaria. Todos están o han estado vinculados a la Universidad del Norte como profesores, y fue en el marco de ese espacio común que surgió el proyecto que hoy entregamos al público lector. Ellos develan aquí otra de sus facetas, una más íntima, de acuerdo con el deseo de pensar nuestro paradójico ser en el mundo”, agrega Ortega.
Uno de los relatos del libro, Baucis, de Juan Manuel Ruíz, profesor de Filosofía, fue replicado en la web de la revista Arcadia como un adelanto que invita a la lectura de la obra de la Editorial de Uninorte. A continuación publicamos el cuento.
Baucis
I
El gran fruto amarillo, madurado a punto por el sol de mediodía, cayó del árbol y al chocar contra el césped se produjo un golpe sordo. En el acmé de su madurez su piel magullada cedió, abriéndose una grieta que quedó expuesta al aire libre. De ésta empezó a despedirse un vaho ácido que espantó a todos los animales alojados entre las siete inmensas montañas que rodean el valle ; durante varios minutos el cielo se obscureció por centenares de aves que abandonaron para siempre los árboles y lagos circundantes; los cuadrúpedos de todos los tamaños huyeron de las cuevas, a excepción de uno solo: una criatura roja dotada de afilados cuernos que, en lugar de salir despavorida, se detuvo en el instante preciso en que el aroma tocó sus narices hinchadas. Aunque sus poros se dilataron y sus pelos se erizaron por sobre todo su lomo, los cascos de sus patas anchas no titubearon.
Yo, Baucis, nací aquel día radiante del único fruto que jamás volvería a dar el árbol primigenio. Sin dificultad alguna rasgué la piel húmeda del receptáculo que me había dado la vida. En las primeras semanas éste me procuró el alimento necesario para fortificar mis órganos aún débiles. En los días iniciales una curiosidad imperiosa me invitaba a explorar el árbol. Nada por el momento tenía mayor importancia que éste, incluso si intuía ya que se trataba de un cuerpo inscrito en un espacio mucho más vasto que él mismo. Al principio me consagré a familiarizarme con el tronco; cada mañana me aventuraba un poco más lejos en mi tarea de reconocimiento. Llegó el momento en que mis ojos me permitieron diferenciar la talla y el tipo de inclinación exacto que tenía una rama respecto de las otras, en que mi lengua aprendió a distinguir el entramado de cada una de ellas.
Mi placer predilecto consistía en trepar lentamente el árbol con los ojos cerrados y adivinar en el ascenso cada una de sus partes, hendiduras y contornos, hasta que llegaba a la cima. El sol de la tarde aumentaba el calor de mi cuerpo, ya bañado en sudor por aquel ejercicio diurno, y sólo a la caída de la noche emprendía el descenso.
En la noche silenciosa y profunda masticaba con avidez el tejido dulce que cubría las paredes del fruto. Entre mis dientes se enredaban sus filamentos jugosos y mi boca se inundaba de aquel néctar divino que creía inextinguible. Jamás conocí mejor sabor ni mayor placidez que aquella que me invadía cuando, en los días en que caía la lluvia, ya al interior de mi fruto, me sorprendía el racimo de gotas feroces que golpeaban sin tregua su superficie. ¡Cuántas veces, después de saciar mi apetito, salí a recibir aquel latigazo sublime que en profusión arreciaba sobre mi rostro y mis espaldas desnudas! Mis carcajadas colmaban el valle y resonaban sobre la superficie del río gélido, hasta repetirse en ecos interminables entre las cuevas de las siete montañas.
II
Un amanecer rojo como el cobre me anunció que mi cuerpo había alcanzado su edad adulta. Lo supe cuando vi mis pies desnudos sobre la yerba resquemada. Hasta entonces había sido cauto en no cruzar los confines de la sombra que sobre el suelo proyectaba el follaje inmenso del árbol.
Por primera vez contemplé mis manos bajo los rayos del sol incandescente, y me parecieron formidables criaturas autónomas cuya habilidad era infinita. No pude no hallar gran semejanza entre la potencia que a todas luces reservaban mis brazos y piernas, y la descomunal imponencia que serena y majestuosa se desprendía del árbol. Majestuosos y serenos eran también mis brazos y piernas… pero yo no era un árbol. Un apetito de movimiento devoraba mis entrañas. Queriéndolo o no debía salir en busca de alimento, ya que el árbol que me había dado la vida jamás daría un segundo fruto, y del que me había engendrado no quedaba más que una piel seca y resquebrajada.
Miré al horizonte más allá de la planicie verde y admiré la cadena de montañas que la circundaba y protegía con celo. No supe exactamente en qué momento el trote lento con el que había iniciado mi acercamiento a las montañas dejó de ser suficiente para mis piernas, que prefirieron repentinamente correr cual potros desbocados; cada uno de sus pasos era más vigoroso que el anterior, y no hubo montículo alguno, arbusto o roca que no esquivaran con gracia. En medio del regocijo que experimentaba al encadenar el juego de mis músculos, torné a fijar mi atención hacia cierta altura de una de las montañas de la que ya me encontraba muy cerca. Supe que algún animal de gran peso se desplazaba lentamente entre los árboles. Detuve mi paso. Inicié el ascenso sin perder de vista el lugar exacto en donde estaba seguro se hallaba. Así como el león trepa el árbol, escalé las empinadas rocas. Mis uñas sólidas como el silicio se hendían en sus intersticios blandos. Piedras grandes como cabezas de hombre reconocieron la presión terrible de mis puños; el granito y la mica intuyeron la dureza de mis huesos, y emparentados con éstos descubrieron que sólo los separaba una fina capa de piel, fibras y tendones.
A medida que avanzaba, la cuesta se empinaba casi verticalmente. Ascendí sin interrupción hasta el nivel en donde descifré la presencia de la bestia. Aún sin incorporarme, mi respiración todavía agitada recuperó paulatinamente su ritmo habitual y mis espaldas ya en reposo recobraron la calma, a la manera de un mar cuyo oleaje se amaina tras la turbulencia de una breve pero tempestuosa borrasca.
A pesar de la luz de la tarde, la cueva de mi enemigo respiraba una feroz lobreguez. Me acerqué a la boca negra y grité para llamarlo. El grito espantoso ahuyentó a todos los animales de la montaña: sobre la tierra estalló un relajo de alas y patas despavoridas, y todas las guaridas quedaron desiertas; bajo la tierra, por un momento las hormigas y larvas interrumpieron sus rutinas.
El silencio que sucedió mi estruendoso alarido fue corto, ya que un gigantesco toro rojo surgió con lentitud de la caverna. Contra el suelo rocoso sus cascos tronaron como si la tierra quisiera abrirse. Y fue esta su respuesta a mi llamado. Sus cuernos certeros apuntaron sin titubear hacia mi pecho.
Al acercarse, arranqué de raíz una piedra ígnea, vieja de mil años, cuyas aristas eran verdaderos colmillos. En su primer y único ataque, sin embestirme de frente, alcanzó a lacerar mi brazo al tiempo que yo le asestaba un formidable golpe en su flanco.
¡Cuánto amé aquella danza de la muerte, porque él quería reventar mi corazón para bañar su cabeza en mi sangre, y mis dientes ansiaban masticar su carne!
El toro, sintiendo mi golpe, vio el signo patente de que su tiempo había llegado. Me miró con sus ojos vivos y brillantes; fue éste el mayor don que hubiera podido darme, ya que en ellos veía la cara de su propia muerte y me decían que no era aún el momento de la mía. Guardé ese presente como una preciosa joya, porque sus ojos me invitaban con júbilo a que enterrara los colmillos de mi piedra en las arterias palpitantes de su cuello. Me acerqué temblando, y describiendo un círculo perfecto golpeé su robusta cerviz en un último gesto de entusiasmo y entrega. Fijé mi mirada hacia el sol muriente, que me regalaba sus postreros rayos, mientras las gotas de sangre de mi rival caían cual llovizna del cielo, bañando la tierra y mi rostro como un portento de vida.
La cabeza cornuda cayó parada sobre la tierra y entendí esto como una bendición suya.
III
Esa noche dormí apaciblemente en la morada del toro muerto y sólo fue al mediodía que salí de ésta para comer un poco de su carne. Al terminar de ingerirla, arranqué uno de sus cuernos afilados, y destronándola como arma, abandoné la piedra ígnea. Había sumergido mis manos en el ancho pescuezo decapitado, que como un manantial me había dado suficiente sangre caliente para bañar mi cuerpo entero: rojo sería mi rostro, rojas mis uñas que desgarraban la carne, rojo mi pensamiento desde ese instante. (…)
Más noticias

May 03, 2024
Histórico

May 03, 2024
Histórico

May 03, 2024
Histórico

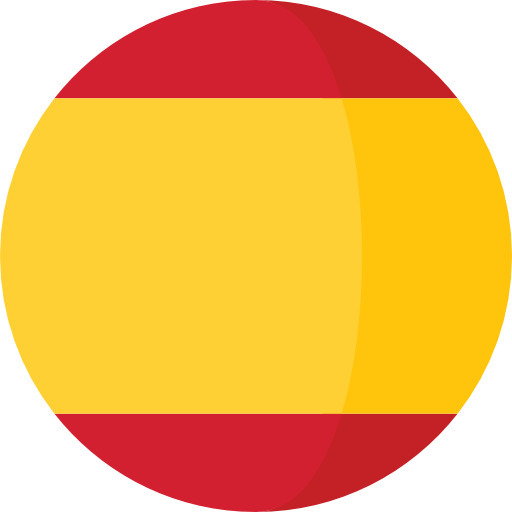 español
español inglés
inglés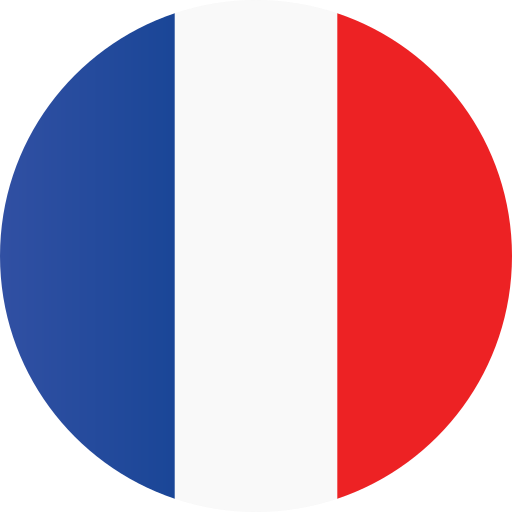 francés
francés alemán
alemán