Profesores de Historia detrás de la reconstrucción del pasado de Panamá

El 15 de agosto de 1519 el militar español Pedrarias Dávila fundó la ciudad de Panamá. Con esta conquista se estableció el primer asentamiento europeo en el litoral pacífico americano, el cual pasaría a jugar un papel importante en la consolidación de expediciones y conquistas hacia el resto de Sudamérica. Para el siglo XVII, dicho asentamiento contaba con cerca de 10.000 habitantes, por lo que fue la principal residencia de la elite española en tierras americanas, así mismo se convirtió en la sede de los representantes de la Corona y la iglesia.
Por su ubicación Panamá llegó a ser un punto estratégico para el imperio Español, ya que se convirtió en una de las rutas comerciales más importantes de aquella época. Su puerto fue un destino por el que transitaron personas, mercancías y riquezas que salían desde América hacia otros continentes.
Pero durante el siglo XVII la ciudad se convirtió también en el objetivo de piratas caribeños. Fue atacada en 1671 por el inglés Henry Morgan, quien organizó un ataque, y tras destruir la ciudad con un incendio, se reinstaló a unos 12 kilómetros del lugar, en lo que hoy se conoce como el Casco Antiguo.
Los restos de la vieja ciudad de Panamá quedaron deshabitados por más de dos siglos, por lo que el estado de abandono permitió a largo plazo la conservación de estructuras arquitectónicas importantes en lo que actualmente es un parque arqueológico protegido por la legislación de ese país.
Este conjunto de monumentos históricos, que se encuentra en la vieja Panamá, constituye un pequeño oasis para las investigaciones arqueológicas, debido a que bajo su suelo reposan bien preservados los vestigios de una América colonial. Precisamente en uno de los más grandes proyectos que se están desarrollando actualmente en el lugar participan los docentes del departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte: Juan Guillermo Martín y Javier Rivera.
Una arteria del imperio
Esta investigación lleva por nombre An ARTery of Empire. Su objetivo es aplicar metodologías históricas, arqueológicas, de genética humana y análisis isotópicos, para evidenciar aquellos encuentros comerciales y poblacionales que tuvieron lugar en el Istmo de Panamá durante los siglos XVI y XVII.
 Los restos del pasado están en muy buen estado, por lo que servirán para realizar el trabajo científico y determinar aspectos de cómo vivían los pobladores de los siglo XVI y XVII. Los restos del pasado están en muy buen estado, por lo que servirán para realizar el trabajo científico y determinar aspectos de cómo vivían los pobladores de los siglo XVI y XVII. |
La investigación es liderada por la historiadora Bethany Aram, quien también es profesora de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Ella fue la encargada de reunir a un equipo de expertos científicos e investigadores, con quienes presentó este proyecto interdisciplinar ante el programa Horizonte 2020, que es financiado por el Consejo Europeo de Investigación.
Horizonte 2020 es un programa que busca apoyar investigaciones innovadoras que se relacionen con países Europeos, y que sean trabajadas dentro de distintos campos del saber; estas investigaciones a su vez deberán concretar y exponer sus resultados para el año 2020.
Particularmente An ARTery of Empire es el único proyecto aprobado en el área de ciencias sociales, y la Universidad del Norte es la única institución de educación superior sudamericana que está participando en esta, debido a su reconocimiento internacional y la experiencia de los dos docentes del departamento de Historia.
De igual forma profesionales de institutos internacionales como el Centro de Arqueometría Curt-Engelhorn de Alemania, la Universidad Pablo de Olivade y el Patronato de Panamá Viejo estarán colaborando en el proyecto. El trabajo de todos permitirá que el 2019, cuando se cumplan los 500 años de la fundación de Panamá, puedan consolidarse resultados que contribuyan a nutrir la historia de la ciudad.
Reconstruir el pasado
Hoy, más de 300 años después de su abandono, aún pueden apreciarse algunas edificaciones rusticas de la antigua ciudad, entre ellas se destaca su Catedral. Este espacio es crucial para los trabajos históricos y arqueológicos de los investigadores del proyecto, ya que bajo su suelo se hayan sepultados numerosos habitantes de la Panamá colonial.
En el año 2000, el profesor de Uninorte, Juan Guillermo Martín, adelantó trabajos de excavación arqueológica en esa zona, y además de encontrar el piso original de la Catedral, descubrió una serie de sepulturas, relacionadas con las actividades funerarias que tenían estos espacios sagrados en el pasado. “En las iglesias de la colonia temprana se enterraba a la gente; no excavamos todo en aquel entonces y es por eso que esperamos explorar ahora un área mayor”, indicó Martín, quien estará liderando el componente arqueológico del proyecto.
El experto explicó que entre enero y abril de 2017 se realizarán los análisis arqueológicos en campo, para encontrar e identificar los restos óseos de aquellos que se encuentran enterrados. Luego de estos hallazgos vendrán otros meses de trabajo en el laboratorio para definir perfiles poblacionales, a través de identificación genética y de bioantropología.
|
|
En este punto de la investigación intervendrá el docente Javier Rivera, bioarqueólogo y bioantropólogo, quien se encargará de analizar los restos óseos que se obtengan. Una vez en el laboratorio los huesos serán lavados y restaurados para después estimar el sexo, edad, estatura y ancestros de la persona estudiada.
Al finalizar este proceso con cada individuo, los investigadores conseguirán un análisis demográfico de la cantidad de hombres y mujeres que se encontraban enterrados bajo la iglesia, así como los diferentes grupos étnicos a los que pertenecían y las regiones del mundo de las que provenían.
Rivera destacó que al realizar pruebas bioquímicas, como el análisis de isotopos estables en muestras de dientes, se podrá saber qué tipo de dieta estimada tenían los habitantes de Panamá en la colonia, así como el tipo de recursos a los que podían acceder.
“Con el análisis bioantropológico, los huesos nos permitirán conocer las condiciones de vida de las personas, ver qué comían y qué enfermedades padecían”, apuntó el investigador, quien también manifestó que este proyecto es una buena oportunidad para ubicar redes de información entre Latinoamérica. “Estoy seguro de que se darán aportes importantes para completar esta historia de Panamá, y que este puede ser un modelo replicable en otros escenarios similares”, sugirió.
Por su parte Juan Guillermo Martín resaltó algunas de las implicaciones que An ARTery of Empire tiene para Latinoamérica, ya que es el primer proyecto que se articula desde el principio con diversos campos y disciplinas. Además de esto, los resultados obtenidos no solo serán divulgados a través de artículos científicos, sino que con ellos se podrá construir una gran base de datos que facilitará la búsqueda y el cruce de información entre los componentes de historia, arqueología, isotopía y genética humana que comprende la investigación.
“El otro gran objetivo esperado es la base de datos que permitirá hacer asociaciones. Para ello hay ingenieros de sistemas de la Universidad Pablo de Olavide, quienes están trabajando en el diseño de la misma; para saber si se está cruzando la información que se quiere, y tener en 2019 una base de datos que realmente revolucione la manera de hacer historia y arqueología”, afirmó Martín.
Por María Margarita Mendoza
Más noticias

Ago 29, 2025
Histórico

Ago 29, 2025
Histórico

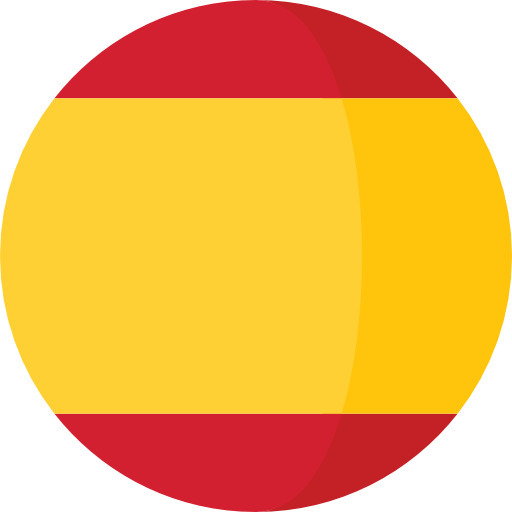 español
español inglés
inglés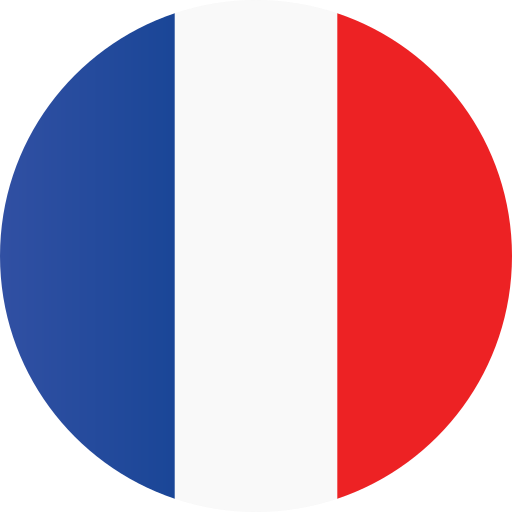 francés
francés alemán
alemán Los investigadores escarban en el lugar para encontrar evidencias de lo que era la vida de los pobladores del lugar en los siglos XVI y XVII.
Los investigadores escarban en el lugar para encontrar evidencias de lo que era la vida de los pobladores del lugar en los siglos XVI y XVII.