Histórico
¿Qué es Global?

La doctora María Pilar Guallar es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública con doctorado en Medicina y Cirugía, profesora titular del Departamento de Medicina Preventiva - Salud Pública y microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña como docente en el área de pregrado y postgrado de maestrías relacionadas con métodos cuantitativos en epidemiología. La doctora Pilar tiene experiencia en gestión de proyectos y ha realizado múltiples publicaciones en revista de alto impacto. Se encuentra como profesora visitante en cursos de verano en Uninorte.
El objetivo de su venida es poder compartir las prácticas del desarrollo de las investigaciones a nivel de pregrado y postgrado en su universidad y sus líneas de investigación.Ha trabajado en investigaciones relacionadas con: Epidemiologia cardiovascular, epidemiología nutricional, también trabaja temáticas relacionadas con fragilidad del adulto mayor, y tópicos especiales en relación a estilos de vida.
¿Cómo ve el reto de envejecer de la población en el mundo, en relación a las causas de mortalidad más prevalentes en la actualidad entre otras: infarto cardíaco, enfermedades cerebrovasculares y qué horizontes esperanzadores tiene a la luz de las nuevas investigaciones?
El principal reto que afrontamos es envejecer en buena salud retrasando la presencia de discapacidades graves que llevan a la dependencia. Queremos que nuestra población adulta mayor no solo tenga mayor supervivencia que ya está siendo muy importante como el caso de Colombia que ha aumentado grandemente en las últimas décadas, sino que también sean años con calidad de vida. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares está disminuyendo en unos países occidentales, sin embargo la población tiene muchos factores de riesgo que se pueden potencialmente prevenir como por ejemplo la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes y la obesidad.
A la luz de las nuevas investigaciones en estilos de vida saludables, sabemos que seguir estos estilos de vida por ejemplo: tener una vida con actividad física disminuyendo el sedentarismo, tener una dieta saludable, no fumar y dedicar un tiempo adecuado al sueño, no solo disminuye la mortalidad sino también la discapacidad y la fragilidad del anciano. Además el estilo de vida que más influye en la calidad de vida del adulto mayor es la realización de actividad física que puede ser potenciada a lo largo de toda la vida, incluso en edades avanzadas.
¿Qué líneas de investigación usted lidera, con qué proyectos internacionales trabaja y cómo usted visualiza una posible articulación con las líneas del departamento de salud pública en la Universidad del Norte?
Las líneas están relacionadas con determinantes alimentarios para un envejecimiento saludable, la prevención de la fragilidad del adulto mayor, estilos de vida saludables, nutrición y discapacidad. Actualmente junto con mi equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid participamos en dos proyectos europeos: el proyecto FRAILOMIC INICIATIVE y ATHLOS PROJECT, con el primer proyecto buscamos prevenir la fragilidad del adulto mayor, con el segundo proyecto nos proponemos conocer los determinantes asociados a trayectorias del envejecimiento saludable.
En relación a la articulación con la Universidad del Norte en el departamento de salud pública, coincidimos en el estudio de las enfermedades crónicas, sin embargo considero puede ser un aporte importante establecer sinergias para el trabajo con adultos mayores de 60 años en el área de las enfermedades crónicas.
¿En los últimos 10 años que avances en la política pública en su país se han implementado en función de la salud de los adultos mayores y cómo ha sido el aporte de la investigación para el desarrollo de estas políticas?
Nuestras investigaciones han guiado el plan del Ministerio de salud sobre enfermedades crónicas, también hemos influido en la lucha contra la obesidad a través de la estrategia NAOS (estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad). Por otra parte hemos ayudado a determinar la situación de salud de la población y caracterizado sus factores de riesgo entre los que se destacan la hipercolesterolemia, la hipertensión, el síndrome metabólico y la obesidad central (medida por el perímetro de cintura) y la obesidad general dada por el IMC (índice de masa corporal)
¿Cómo visiona usted, a la luz de la experiencia de su universidad que tiene exactamente la misma edad que la Universidad del Norte (50 años), posibles articulaciones con el programa de maestría en salud pública y de epidemiología?
Contamos con maestrías similares ya que tenemos un master de métodos cuantitativos de investigación en epidemiología, por lo tanto podemos articular proyectos conjuntos con estudiantes de maestrías y futuros doctorados, además con un convenio de colaboración para la doble titulación con la Universidad del Norte y la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente llevamos varios años donde hemos discutido las temáticas del proyectos y nuevas formas de gestión de conocimiento para el desarrollo de los programas.
¿Cuál es la forma de metodología especifica que utiliza su equipo de investigación para el avance de publicaciones científicas en las áreas que ha mencionado?
Lo primero es que trabajamos con un equipo que sigue una estructura administrativa académica a la que estamos acostumbrados la mayoría de instituciones, la otra es producto de las dinámicas que se viven a diario, donde se aprecia el líder por su estrategia, experiencia, tacto, compromiso con el equipo, trabajamos unidos valorando las experiencias de todos(as) y reconociendo a los miembros por su experticia, realizamos procesos de comunicación interpersonal con cada miembro y sabemos de las capacidades de cada uno a la hora de decidir un proyecto.
Lo segundo es que tenemos estrategias a las que apuntamos para publicar, revisamos el tema que proyectamos para la publicación, que debe ser novedoso y de gran aporte a la comunidad. Esto es un criterio para las tesis de maestría y doctorado, somos consciente que la aspiración de nuestras publicaciones son las revistas de alto impacto que se encuentren en el primer cuartil, para ello trabajamos. Tenemos grados de exigencias en relación a la competencia de escritura científica en los estudiantes y si no lo tienen los apoyamos para que lo logren. También ayudamos a que los estudiantes de doctorado sean capaces de analizar adecuadamente datos cuantitativos y presentar sus resultados de investigación en foros internacionales.
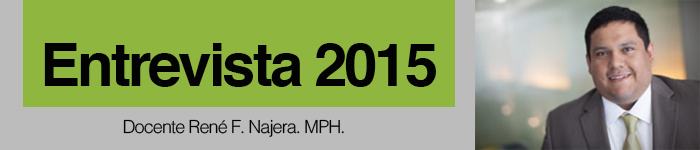
Vigilancia en Salud Pública
El profesor René F. Nájera, es químico-biólogo y epidemiólogo, egresado de la Universidad de Texas en El Paso (EEUU) con una licenciatura en ciencias biomédicas. Estudió una maestría en salud pública en la Universidad George Washington (en Washington, DC) con especialización en epidemiología y bioestadísticas. Actualmente realiza un doctorado en salud pública en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland (también en los EEUU). Se encuentra realizando una pasantía durante el periodo del 20 de junio al 17 de julio en la Universidad del Norte. El objetivo es evaluar los sistemas de vigilancia epidemiológica en el distrito de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Además compartirá un curso de vigilancia epidemiológica el día viernes 3 de julio para los profesionales que se encuentren interesados en salud pública, epidemiología y el futuro de la tecnología para la vigilancia epidemiológica.
1.¿Cómo define usted, a la luz de los nuevos avances en materia de tecnología un sistema de vigilancia en salud pública?
Un sistema de vigilancia en salud pública moderno debe llevar la información desde el paciente hasta la agencia de salud pública que le corresponda de manera inmediata. Los avances en la tecnología de telecomunicaciones deben usarse al máximo para este fin. Al mismo tiempo, las agencias de salud pública deben analizar y actuar sobre esta información también de manera inmediata. Con dispositivos celulares y el avance en tecnología del internet, es posible saber casi en tiempo real cual es la situación de la salud en la comunidad y cómo actuar de ser necesario. También es posible colaborar con expertos en cualquier disciplina médica y de salud pública en todo el mundo, lo cual hace posible que el trabajo de un epidemiólogo localizado en un área rural sea de alto nivel.
2.¿En los últimos 10 años que avances y nuevos modelos se han implementado a los Sistemas de vigilancia?
Los avances más recientes han sido en el área de vigilancia sindrómica en tiempo real, donde se usan algoritmos automatizados para detectar eventos aberrantes basándose en las quejas de salud recibidas por diferentes miembros del sistema de salud. Por ejemplo, se ha demostrado en los Estados Unidos, que la compra de termómetros y medicamento para la gripe en las farmacias se adelanta dos o tres semanas antes de los brotes de gripe en la comunidad. También hay sistemas que analizan la búsqueda de información en páginas web, como la página de Google, o lo que comparte la gente en redes sociales, como Facebook o Twitter. Por ejemplo, si hay un grupo de personas quejándose de mal estomacal después de comer en el mismo sitio, podemos contactarlos y comenzar una investigación. Estos análisis han permitido la detección rápida de brotes ya que la gente reporta que se siente mal a sus amigos o busca información sobre una enfermedad basándose en sus síntomas. Y esto lo hacen antes de ir al médico, así que no esperamos a que tengan contacto con el sistema de salud para saber si algo está sucediendo.
3.¿Cómo ha avanzado la capacidad de respuesta en Salud pública a partir de los avances en los Sistemas de Vigilancia?
La capacidad de respuesta ha avanzado pero no al mismo nivel en el que ha avanzado la tecnología. Aún existe la mentalidad de que los sistemas tradicionales son mejores, o que los sistemas nuevos no son de confiarse. Luego hay limitaciones en cuanto a recursos humanos y presupuestales donde no importa la velocidad y la veracidad de la información recibida si no hay gente o dinero para responder. Esto no solo se ve en países en vías de desarrollo. También lo vemos en los Estados Unidos a causa de la recesión económica, donde los presupuestos de las agencias de salud fueron recortados en favor de otros programas. Los sistemas avanzados y en tiempo real no tienen a alguien que pueda responder a ellos en todo tiempo, limitando su efectividad.
4.¿Según los conocimientos que ud tiene de los Sistemas de Vigilancia en Colombia cuáles son las dinámicas que se esperan para el cambio a sistemas más flexibles y articulados a otros sistemas de información que den insumos al proceso de vigilancia?
Colombia está hoy en un proceso de integración a los sistemas de telecomunicaciones más avanzados como son el internet y la telefonía celular en todo su territorio. Esta es una oportunidad para que los nuevos sistemas de vigilancia en tiempo real y en la rápida diseminación de información crezcan al mismo tiempo que las redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, al mismo tiempo que una familia adquiere el servicio de internet en su hogar, puede darse instrucción para que participen en una encuesta de salud cada semana o cada mes. También se puede crear una red de análisis de datos en los cuales consultas a páginas web de farmacias o de servicios de salud (como hospitales o clínicas) puedan ser analizadas. También, a medida de que los hospitales, clínicas o despachos médicos adquieran servicios de internet, se puede también expandir un sistema único de información de salud para que un paciente que vaya con un síndrome a un hospital en Barranquilla pueda ser detectado cuando se presente con el mismo síndrome en Cartagena o en Medellín.
En mi opinión, hay suficiente voluntad y energía en los trabajadores de salud para implementar estos tipos de avances en telecomunicaciones y tecnología en la práctica de la salud pública.
5.¿En qué temáticas relacionados con la vigilancia y a la luz de las nuevas tendencias, ud le propondría a las escuelas de salud pública formar a los estudiantes y docentes?
Hoy en día, el estudiante de salud pública debe saber lo que es una red social como Facebook o Twitter y como se puede sacar información de ella. El estudiante debe tener la mente abierta y estar dispuesto a aprender y adoptar nuevas tecnologías como salgan al mercado. Vivimos ya en una era de información masiva donde se puede recopilar datos de diferentes indicadores de salud y en manera muy rápida. El estudiante que tenga miedo o cautela a la nueva tecnología va a quedar en desventaja con sus colegas.
Así mismo, los docentes deben mantenerse al día con lo más nuevo e innovador en temas del uso de tecnología en vigilancia epidemiológica y en otras áreas de la salud pública para que impartan ese conocimiento a sus estudiantes. Esta información debe ser acompañada con educación sobre las mejores prácticas en el análisis de datos y la interpretación de los mismos. Hay conceptos muy difíciles que deben ser considerados al analizar toda esta nueva fuente de datos para obtener la mejor información y tomar las mejores decisiones.
Entrevista realizada por: Luz M. Alonso

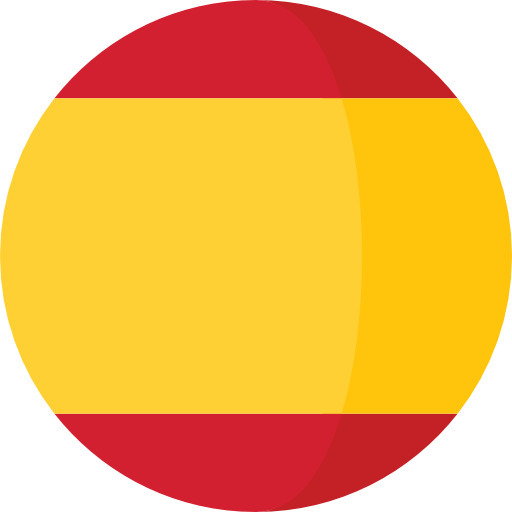 español
español inglés
inglés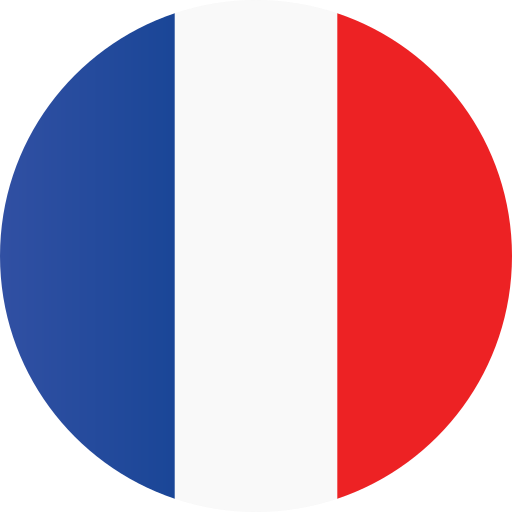 francés
francés alemán
alemán
