“La formación también ocurre en la fricción entre una generación joven que quiere hacer valer su voz”
El egresado de Medicina Wolfgang Munar, profesor asociado del Departamento de Salud Global de la Universidad George Washington, compartió una reflexión con los graduandos de la División de Ciencias de la Salud en la ceremonia de grados del 23 de enero.

Durante la ceremonia de grados de la División de Ciencias de la Salud del 23 de enero de 2026, el egresado de Medicina Wolfgang Munar fue invitado a dirigir unas palabras a los graduandos. Munar es profesor asociado del Departamento de Salud Global de la Universidad George Washington, donde también es director del Centro Gill-Lebovic para el Caribe y América Latina, y director del Programa de Maestría en Políticas y Sistemas de Salud en la Escuela de Salud Pública. También egresado de la Maestría en Política y Gestión de Salud de la Universidad de Harvard (1989).
Reproducimos su discurso durante la ceremonia.
En el verano de 2025 fui a Barcelona a visitar a una de mis mejores amigas. Voy a llamarla simplemente “X,” respetando su privacidad. Hace veinticinco años que vive en esa ciudad.
Dos semanas antes del viaje me llamó súbitamente. Tenía que contarme algo: un cáncer avanzado, de mal pronóstico. Hacía más de diez años que no nos veíamos en persona. En cuanto colgamos, organicé viaje para vernos.
Durante esos siete días vivimos una especie de condensación de toda una amistad: hablamos sin parar, reímos, cocinamos, fuimos a museos, y caminamos por las calles gozándonos la conocida arquitectura de la ciudad. Pero hubo un momento distinto. En medio de ese chachareo inagotable, cambió el tono y me explicó con una claridad serena cómo quería que se dispusiera de sus cenizas.
Hay un bosque en las afueras de Barcelona, donde deseaba "quedarse". Y me pidió algo que todavía me sobrecoge. Me pidió que escribiera y dijera unas breves palabras en ese día, porque sentía que, yo podía entender mejor que nadie lo que ella quería dejar tras de sí. Me dijo que ante todo no quería que simplemente la recordáramos, o que solamente evocáramos anécdotas y experiencias compartidas. Su petición iba más allá. Quería que pensáramos en su impronta.
Que reflexionásemos sobre lo que había dejado sembrado en cada uno, y en cómo seguiría actuando sobre quienes se reunieran allí, incluso ausente.
Confieso que quedé profundamente impactado. Intuía que no se trataba de un asunto de matices gramaticales. Era algo mucho más profundo: dos maneras distintas de imaginar lo que queda de una vida cuando se nos acaba. Dos formas de preguntar: ¿cómo quiero que la esencia de mi Ser se mantenga en el tiempo? Le prometí que me prepararía, y que cuando llegara ese momento, estaría listo.
Hoy, gracias a la invitación del rector y de la decana, tengo la oportunidad de cumplir, en parte, esa promesa. Vengo a hablarles de esos dos polos que mi amiga formuló con tanta lucidez: el primero, vivir para habitar el recuerdo y la evocación de quienes nos aman. El segundo, vivir para dejar una impronta, un legado que siga actuando en el mundo.
Pero antes de reflexionar sobre esa tensión, la decana me pidió que les compartiera algunos recuerdos formativos de mi propia experiencia como estudiante aquí, en nuestra universidad. Momentos aparentemente pequeños que, sin embargo, dejaron improntas en mí. Permítanme entonces abrir esa ventana al recuerdo. Después, a la luz de esas historias, regresaremos juntos a la pregunta central: ¿cómo queremos que la esencia de nuestro Ser se mantenga en el tiempo?
En esos años formativos, la universidad no solo me dio conocimientos; me dio, sobre todo, un escenario para descubrir quién era cuando intentaba cambiar las cosas. Fue aquí donde, sin saberlo, comencé a ensayar la pregunta que hoy les propongo: no solo qué recordamos de nuestra formación, sino qué dejamos tras de nosotros.
Una escuela joven, un deseo de voz
Cuando ingresé a la escuela de medicina tenía 16 años. Era enero de 1978 y nuestra escuela era todavía muy joven: además de mi grupo, solo existían cuatro o cinco cohortes por encima de nosotros. Tanto el programa como nosotros éramos una experiencia en construcción, y lo sentíamos a profundidad y a diario: había carencias materiales, vacíos organizativos, incertidumbres propias de una institución que aún estaba aprendiendo a ser y hacer escuela.
En medio de esa mezcla de juventud e idealismo, los estudiantes de cursos superiores decidieron unirse y crear un Consejo Estudiantil de Medicina. La intención era sencilla y radical: organizar nuestras voces y presentarnos ante las autoridades académicas no como quejas aisladas, sino como un colectivo que pensaba la escuela y se sentía corresponsable de su destino.
No sé si se imaginan la reacción de las autoridades de entonces. La idea de un consejo estudiantil sonaba, para algunos, casi subversiva: “Aquí no hay consejos estudiantiles”, nos dijeron. Pero esa negativa, lejos de apagar el impulso, se convirtió en una lección fundacional: comprendimos que la formación no ocurre solo en las aulas o en los hospitales, sino también en la fricción entre una generación joven que quiere hacer valer su voz y unas estructuras que no sabían muy bien qué hacer con esa voz.
Del conflicto a la creación: el Comité Científico
En ese contexto, los compañeros de primer semestre eligieron a Francisco Navarro y a mí como sus representantes en el Consejo Estudiantil. Siendo honesto, hasta hoy no sé muy bien cómo ocurrió eso. Pero ese pequeño gesto de confianza nos puso justo en el centro de una historia que podía haberse convertido en conflicto y ruptura, pero que terminó transformándose en algo muy distinto.
De aquel momento tenso, de esa negociación entre estudiantes jóvenes y la institución universitaria, lo que sobrevivió en el tiempo no fue el enfrentamiento, sino una de las creaciones más generativas de nuestro movimiento estudiantil: el Comité Científico. Ese comité encarnaba una de nuestras aspiraciones más propositivas: generar y compartir conocimiento de frontera, ese conocimiento que, según nosotros, “no llegaba hasta estas tierras”.
Rafael Bustamante fue el gestor y motor inicial de esa idea, el primer presidente del Comité Científico. Un par de años después, tuve yo mismo ese privilegio. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo esa experiencia temprana me enseñó algo fundamental sobre la diferencia entre recuerdo e impronta. No solo recuerdo los simposios y las visitas a los laboratorios farmacéuticos en Bogotá buscando financiamiento. Lo que permanece como legado es la intuición de que, incluso como estudiantes, podíamos ser más que receptores de saber: podíamos ser productores, mediadores y sembradores de conocimiento en nuestra propia comunidad.
Descubrir una inclinación: de la queja a la contribución
Con el paso del tiempo, de esta historia pude entender algo sobre mí mismo. He tenido la fortuna —y a veces también el peso— de estar siempre buscando cómo “mejorar” las cosas, cómo moverlas un poco más allá de donde están.
Ya entonces, hacia 1980, tenía una clara inclinación por la generación de cambios positivos: beneficios concretos para mis compañeros, para la Universidad y, por supuesto, también para mí.
Organizar simposios y congresos médicos de gran envergadura, traer científicos nacionales e internacionales a la ciudad, no nos parecía ni difícil ni imposible: nos parecía, sencillamente, necesario.
Con ese tipo de acciones, me gusta pensar que dejamos una impronta para generaciones que al igual que nosotros tenían “hambre de conocimiento”. Sin dejar de exigir respuestas a nuestras necesidades, aprendimos también a contribuir con soluciones; a entender que la crítica más poderosa es la que va acompañada de creación, y que parte de nuestro legado como estudiantes podía ser justamente ése: no solo resaltar lo que nos faltaba, sino ayudar a construir lo que todavía no existía.
Durante esos años, la universidad fue un taller donde aprendí a reconocer y a sentirme cómodo con esa energía interna que busca dejar tras de sí algo duradero y transformador. Más que la nostalgia por aquellos días, lo que hoy quiero reivindicar es el privilegio de haber tenido, desde la adolescencia y la juventud temprana, oportunidades concretas para ensayar esa forma de estar en el mundo.
De la escuela al mundo: ejemplos de impronta
Quisiera ahora saltar varias décadas, no para exhibir un currículum —eso, honestamente, me importa poco— sino para mostrarles, con algunos ejemplos, lo que puede ocurrir cuando esa energía de “mejorar las cosas” encuentra un cauce en el mundo real. Por ejemplo, me siento profundamente orgulloso de haber contribuido a la eliminación de la poliomielitis en el departamento del Atlántico. En sí mismo, eso no tiene nada de heroico: fue el resultado del trabajo de muchos equipos, especialmente de mujeres luchadoras en las comunidades más pobres. Fueron muchas manos y voces experimentadas. Pero para mí fue una lección muy clara: las vacunas no solo previenen una enfermedad, sino que dejan una impronta silenciosa en las vidas de generaciones que no volvieron a sufrir poliomielitis.
¡Diga lo que diga (la mancha humana que hoy es) el ministro de salud del país donde vivo desde hace más de 30 años, las vacunas son uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia de la humanidad! Más adelante, tuve la oportunidad de hacer parte del equipo que diseñó la reforma a la salud de Colombia entre 1992 y 1993. Allí, como viceministro de salud, tuve el privilegio de liderar el diseño del régimen subsidiado, que durante más de treinta años dio cobertura de aseguramiento a los colombianos más pobres. (Hasta que no hace mucho comenzaron a destruirlo).
No me interesa que nadie recuerde mi nombre cuando hable de ese tema. Lo que me importa es que, detrás de los beneficios recibidos por muchos, haya una huella de justicia concreta y verificable. Después vino mi carrera internacional: el trabajo en la lucha mundial contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, la lucha (un tanto fallida) por la reducción de la pobreza en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y más tarde mi trabajo en la Fundación Gates. De nuevo, no les menciono esto como una lista de logros, sino como ejemplos de algo mucho más simple: la mayoría de quienes trabajamos en salud, desde cualquier papel —clínico, comunitario, de gestión, de investigación— tenemos en nuestras manos la posibilidad de que nuestra impronta se mida en vidas mejor vividas, con mayor calidad, y menor desigualdad.
Volver a X, a Neruda y a Jung
Y aquí vuelvo a mi amiga X, y me refiero brevemente a las memorias de Pablo Neruda, y a la simbología del psiquiatra suizo Carl Jung. “X” no me pidió que escribiera un texto para que la elogiáramos ni para que repitiéramos sus virtudes. Me pidió algo más exigente: que quienes nos reuniésemos en ese bosque catalán pensaran, sobre todo, en la impronta y el legado que ella había dejado en nuestras vidas.
Que su memoria estuviera indisolublemente unida a las decisiones que tomamos inspirados por ella, a la forma en que nos ocupamos del otro, a los cambios que impulsamos. Por su parte, Neruda tituló sus memorias “Confieso que he vivido.” Es una frase que no solo habla de recuerdos, sino de intensidad: viví, toqué el mundo, dejé que el mundo me tocara, y algo de ese contacto quedó inscrito en mi obra y en mi tiempo.
Jung, por su parte, nos recuerda que el verdadero legado no son los honores ni los títulos, sino aquello de nosotros que logra encarnarse en formas duraderas: en obras, en instituciones, en vínculos, en símbolos que siguen actuando cuando ya no estamos.
Invitación a quienes se gradúan hoy
Por todo lo anterior, hoy no quiero contraponer memoria y legado; recuerdo y huella. No se trata de elegir entre que alguien entre ser evocados por unos pocos o transformar la vida de muchos. Lo que deseo, y lo que genuinamente espero de ustedes es que logren entrelazar ambas dimensiones. Que el día de mañana, cuando ya no estemos en este mundo, quienes nos recuerden no piensen solo en “qué buena persona era”, sino en algo más: en las huellas concretas que dejaron en los cuerpos, en las comunidades, en las instituciones, en las políticas, y en los sistemas que ayudaron a transformar.
No me importa, en serio, si alguien me recuerda o no dentro de cincuenta años. Lo que me importa —y lo que les deseo a ustedes— es que las huellas que dejamos hagan que otras personas sufran menos, que vivan mejor, y que tengan más oportunidades de desplegar su propia vida.
Si algún día, dentro de muchos años, alguno de ustedes recuerda estas palabras, o recuerda este día, o recuerda su propia versión de experiencias formativas durante su vida estudiantil, de un programa comunitario, o de un paciente que les cambió la manera de entender la salud, ojalá ese recuerdo venga acompañado de una certeza sencilla: no solo hemos sido recordados; hemos dejado impronta.
Y que, como Neruda, puedan decir sin arrogancia, pero con profunda honestidad: confieso que he vivido… y que esa vida dejó, en otros, algo que valió la pena que permaneciera.
Los mejores deseos por unas carreras maravillosas.
Muchas gracias.
Más noticias

Mar 10, 2026
Histórico

Mar 09, 2026
Histórico

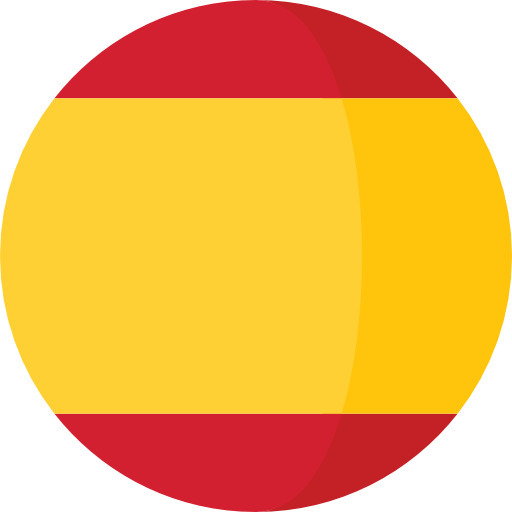 español
español inglés
inglés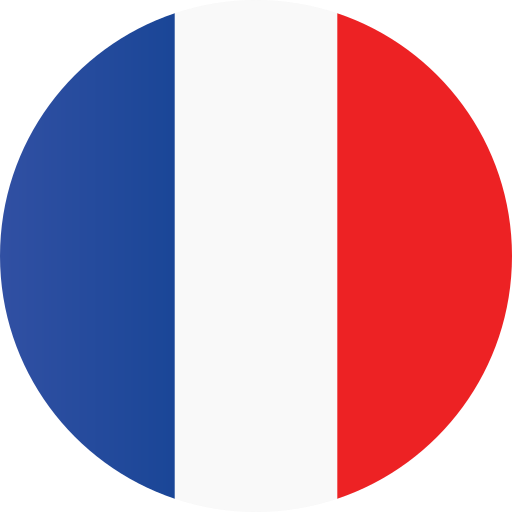 francés
francés alemán
alemán