
Dos años después de los hechos, Johana fue condenada por tres homicidios agravados a la máxima pena en Colombia: 60 años de cárcel. Una de las principales pruebas acogidas por el juez que tomó la decisión y el Tribunal que la confirmó, fue el dictamen de una psiquiatra forense de Medicina Legal quien, en una valoración de solo 30 minutos (como quedaría al descubierto más adelante), dictaminó que Johana tenía rasgos de personalidad antisocial y había actuado con plena conciencia.
Esta historia pudo terminar ahí: en el cubrimiento frívolo y deshumanizante de algunos medios de comunicación; en el relato dramático y totalizante de una madre brutal que comete un crimen atroz, incomprensible, imperdonable, como comentaron muchos. Sin embargo, en agosto de 2022 este caso tuvo un desenlace inédito para el derecho y la salud mental en Colombia: la Corte Suprema de Justicia declaró a Johana inimputable, es decir, reconoció que no actuó en conciencia de sus actos ni por voluntad, sino motivada “por un episodio alucinatorio agudo debido al trastorno esquizoafectivo que padecía desde los 12 años que le impedía ser consciente de sus actos”. Y ordenó que se le garantizara un tratamiento psiquiátrico por fuera de la cárcel en la que llevaba siete años recluida.
Para que esto sucediera, tuvo que librarse una larga batalla que lideraron dos personas: el abogado Pedro Pablo López Herrera, especialista en derecho penal y criminología, y candidato a magíster en derecho procesal; y Edith Aristizábal Díazgranados, psicóloga con un Doctorado en Psicología con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada, docente y coordinadora de la Especialización en Psicología Forense de la Universidad del Norte.
Esta historia pudo terminar ahí: en el cubrimiento frívolo y deshumanizante de algunos medios de comunicación; en el relato dramático y totalizante de una madre brutal que comete un crimen atroz, incomprensible, imperdonable, como comentaron muchos. Sin embargo, en agosto de 2022 este caso tuvo un desenlace inédito para el derecho y la salud mental en Colombia: la Corte Suprema de Justicia declaró a Johana inimputable, es decir, reconoció que no actuó en conciencia de sus actos ni por voluntad, sino motivada “por un episodio alucinatorio agudo debido al trastorno esquizoafectivo que padecía desde los 12 años que le impedía ser consciente de sus actos”. Y ordenó que se le garantizara un tratamiento psiquiátrico por fuera de la cárcel en la que llevaba siete años recluida.
Para que esto sucediera, tuvo que librarse una larga batalla que lideraron dos personas: el abogado Pedro Pablo López Herrera, especialista en derecho penal y criminología, y candidato a magíster en derecho procesal; y Edith Aristizábal Díazgranados, psicóloga con un Doctorado en Psicología con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada, docente y coordinadora de la Especialización en Psicología Forense de la Universidad del Norte.
La Corte Suprema de Justicia declaró a Johana inimputable, es decir,
reconoció que no actuó en conciencia de sus actos ni por voluntad, sino
motivada “por un episodio alucinatorio agudo debido al trastorno
esquizoafectivo que padecía desde los 12 años que le impedía ser
consciente de sus actos”.
“En el Buen Pastor ella sufría muchas crisis. No la querían allí porque creían que estaba poseída por el diablo. Eran las crisis esquizofrénicas en las que caía en todo momento producto de los mismos hechos. Oía voces, decía que escuchaba el diablo, muchas cosas sentía. Hacíamos mesas interinstitucionales con la Alcaldía, el médico y la directora de la cárcel, para resolver el problema de las drogas psiquiátricas. Sin ser médico ni psiquiatra yo sí tenía claro, como le dije a Edith, que no creía en situaciones metafísicas, sino que estaba convencido de que ella tenía un trastorno que le impedía autodeterminarse cuando caía en crisis. De ahí mi teoría de la inimputabilidad”, narra Pedro Pablo López.
Este es el momento en que la psicóloga Edith Aristizábal llega a esta historia. Visita a Johana en la cárcel y luego de un análisis, que tomó diez horas en tres momentos diferentes, dictaminó que la mujer de 25 años “sufre de un trastorno esquizoafectivo que, al momento de los hechos, le impidió comprender la realidad”. “La visité tres días: el 7 y 8 de noviembre de 2015, y el 25 de ese mismo mes. Es importante dejar pasar 15 días entre ambas visitas porque la persona puede estar fingiendo un trastorno mental y de la memoria; si está mintiendo, en la segunda visita no recuerda lo que dijo. Este no era el caso. Hice una entrevista para reconstruir el relato; había muchas cosas que ella no recordaba", añade la docente. Con las entrevistas de reestructuración cognitiva, que activan la memoria, se trata de que la persona recuerde estímulos, por ejemplo: qué veía o escuchaba para que se activen los recuerdos, pues solo tenía fragmentos de recuerdo y se necesitaba la parte perceptual. "Así fui reconstruyendo junto con ella los hechos. También le apliqué cuatro pruebas científicas: dos de Rastreo Cognitivo y dos de Simulación de Trastornos Mentales para determinar si había que confirmar o descartar el trastorno mental. Mediante ese proceso exhaustivo pude determinar que ella padecía un Trastorno Esquizoafectivo, donde estaban agudizados los síntomas, como los describió su pareja ldías antes al lamentable crimen”.
Según el diagnóstico final, Johana sufre trastorno esquizoafectivo (que está dentro del espectro de los trastornos asociados a la esquizofrenia): una enfermedad mental que puede provocar pérdida de contacto con la realidad (psicosis) y trastornos anímicos (como depresión o manía). Para llegar hasta ahí, la psicóloga Edith hizo un recorrido exhaustivo por la historia de vida de Johana y en ese viaje encontró respuestas.
Este es el momento en que la psicóloga Edith Aristizábal llega a esta historia. Visita a Johana en la cárcel y luego de un análisis, que tomó diez horas en tres momentos diferentes, dictaminó que la mujer de 25 años “sufre de un trastorno esquizoafectivo que, al momento de los hechos, le impidió comprender la realidad”. “La visité tres días: el 7 y 8 de noviembre de 2015, y el 25 de ese mismo mes. Es importante dejar pasar 15 días entre ambas visitas porque la persona puede estar fingiendo un trastorno mental y de la memoria; si está mintiendo, en la segunda visita no recuerda lo que dijo. Este no era el caso. Hice una entrevista para reconstruir el relato; había muchas cosas que ella no recordaba", añade la docente. Con las entrevistas de reestructuración cognitiva, que activan la memoria, se trata de que la persona recuerde estímulos, por ejemplo: qué veía o escuchaba para que se activen los recuerdos, pues solo tenía fragmentos de recuerdo y se necesitaba la parte perceptual. "Así fui reconstruyendo junto con ella los hechos. También le apliqué cuatro pruebas científicas: dos de Rastreo Cognitivo y dos de Simulación de Trastornos Mentales para determinar si había que confirmar o descartar el trastorno mental. Mediante ese proceso exhaustivo pude determinar que ella padecía un Trastorno Esquizoafectivo, donde estaban agudizados los síntomas, como los describió su pareja ldías antes al lamentable crimen”.
Según el diagnóstico final, Johana sufre trastorno esquizoafectivo (que está dentro del espectro de los trastornos asociados a la esquizofrenia): una enfermedad mental que puede provocar pérdida de contacto con la realidad (psicosis) y trastornos anímicos (como depresión o manía). Para llegar hasta ahí, la psicóloga Edith hizo un recorrido exhaustivo por la historia de vida de Johana y en ese viaje encontró respuestas.
El diagnóstico real
La historia de vida

Un fallo histórico

¿Cuáles son las razones?
La profesora Edith enlista sus argumentos: “porque es un reconocimiento a la labor del psicólogo forense. Demuestra que con estudios serios, rigurosos, su diagnóstico es tan válido en un juicio como el de la psiquiatría. Es un llamado de atención a cómo se están haciendo las evaluaciones, sobre todo de casos tan complejos: una evaluación de media hora de Medicina Legal es totalmente insuficiente; es necesario un análisis a profundidad. También es un llamado a comprender los contextos y la historia de vida de los responsables; a veces un acto atroz esconde una enfermedad mental o una historia de vulneraciones reiteradas a los derechos humanos”.
El abogado Pedro Pablo López dice que este fallo obliga al sistema penitenciario, a la justicia, a hacer una lectura más compleja sobre la “inimputabilidad por problemas psicológicos y de diversidad sociocultural”, especialmente en casos de crímenes atroces. Dice que hay mucho desconocimiento en el sistema judicial sobre los alcances de la salud mental. Destaca, además, que este fallo reconoce las violencias institucionales y de género que recayeron contra Johana, y que obliga al sistema a incluir un enfoque de género real en los procesos. “La Corte está diciendo: señores jueces, estudien más, prepárense más, investiguen más, y no sesguen la mirada”.
Después del dictamen de la Corte Suprema la profesora visitó a Johanna para explicarle lo que quería decir el dictamen y encontró que está rodeada de mucha espiritualidad. "Le expliqué lo que había pasado: que iba a ir a una clínica, que es donde debía estar desde el principio; que el tratamiento y el medicamento son esenciales, que no los puede dejar. Le dije que es probable que se encuentre con personas que la rechacen por su historia, porque el estigma con el que quedó es muy fuerte, pero que el tratamiento le va a dar herramientas para afrontar eso”.
Luego de casi 3 años, ya se cumplió la orden de la Corte y está recluida en una institucion psiquiátrica. El abogado dice que le hará seguimiento al caso. "Lo esencial es que el tratamiento le da herramientas para afrontar lo que le ha sucedido y lograr su reincorporación a la sociedad”. Además, junto al encargado del Centro de rehabilitación El Buen Pastor del cumplimiento de lo ordenado por la Corte, Konrad Duncan (egresado de la Especialización en Psicología Forense de Uninorte), fuimos a la institución que la iba a recibir para explicarles las condiciones mentales, emocionales y psicosociales de Johanna para su rehabilitacíón psicosocial.
Este fallo es un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad a derribar los estigmas, a comprender y atender la salud mental, a tener lecturas más complejas y profundas de la realidad.
El abogado Pedro Pablo López dice que este fallo obliga al sistema penitenciario, a la justicia, a hacer una lectura más compleja sobre la “inimputabilidad por problemas psicológicos y de diversidad sociocultural”, especialmente en casos de crímenes atroces. Dice que hay mucho desconocimiento en el sistema judicial sobre los alcances de la salud mental. Destaca, además, que este fallo reconoce las violencias institucionales y de género que recayeron contra Johana, y que obliga al sistema a incluir un enfoque de género real en los procesos. “La Corte está diciendo: señores jueces, estudien más, prepárense más, investiguen más, y no sesguen la mirada”.
Después del dictamen de la Corte Suprema la profesora visitó a Johanna para explicarle lo que quería decir el dictamen y encontró que está rodeada de mucha espiritualidad. "Le expliqué lo que había pasado: que iba a ir a una clínica, que es donde debía estar desde el principio; que el tratamiento y el medicamento son esenciales, que no los puede dejar. Le dije que es probable que se encuentre con personas que la rechacen por su historia, porque el estigma con el que quedó es muy fuerte, pero que el tratamiento le va a dar herramientas para afrontar eso”.
Luego de casi 3 años, ya se cumplió la orden de la Corte y está recluida en una institucion psiquiátrica. El abogado dice que le hará seguimiento al caso. "Lo esencial es que el tratamiento le da herramientas para afrontar lo que le ha sucedido y lograr su reincorporación a la sociedad”. Además, junto al encargado del Centro de rehabilitación El Buen Pastor del cumplimiento de lo ordenado por la Corte, Konrad Duncan (egresado de la Especialización en Psicología Forense de Uninorte), fuimos a la institución que la iba a recibir para explicarles las condiciones mentales, emocionales y psicosociales de Johanna para su rehabilitacíón psicosocial.
Este fallo es un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad a derribar los estigmas, a comprender y atender la salud mental, a tener lecturas más complejas y profundas de la realidad.

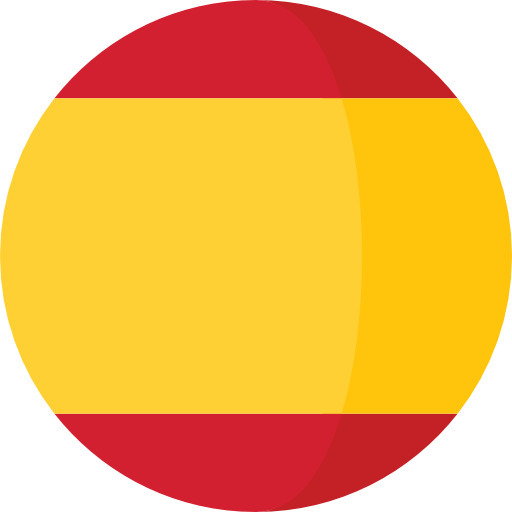 español
español inglés
inglés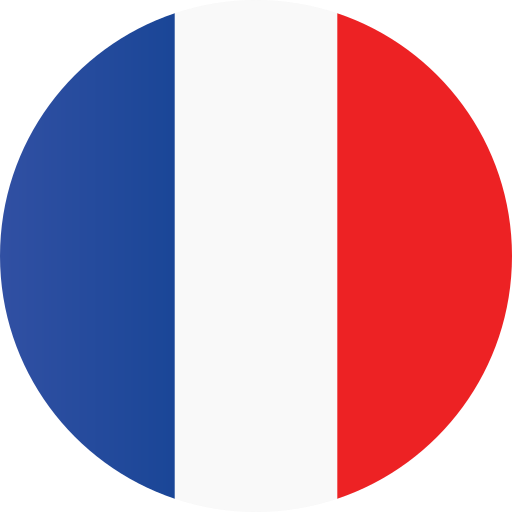 francés
francés alemán
alemán



