“Isaac’ es un ejemplo de lo difícil que es predecir eventos meteorológicos“: Juan Carlos Ortiz

Desde junio se viene desarrollando formalmente la temporada 2018 de huracanes en el océano Atlántico y el Mar Caribe, con una advertencia de 17 posibles eventos climáticos, de los cuales cuatro pueden ser de categoría 4 y 5. La tormenta tropical 'Isaac', que viene haciendo su tránsito por el Mar Caribe, fue monitoreada permanentemente por las autoridades colombianas el 14 y 15 de septiembre, cuando estuvo más cerca de la costa Caribe. Sin embargo el fenómeno no representó mayor riesgo, luego de ser degradado a depresión tropical.
Para Juan Carlos Ortiz Royero, profesor e investigador del departamento de Física y Geociencias de Uninorte, ‘Isaac’ es un claro ejemplo de lo difícil que es predecir eventos meteorológicos, ya que no hay leyes de la física que puedan describir con total detalle el movimiento de los procesos climáticos.
“Como no pueden modelar y estructurar de manera detallada estos fenómenos, a los científicos se les hace muy complicado la predicción del comportamiento. Menos mal las mismas leyes arrojan una aproximación de los procesos que ocurren y se pueden hacer estimados. Es decir, la física nos ayuda a entender que la rotación terrestre es importante para forzar la trayectoria de los huracanes, y las leyes de la termodinámica nos ayudan a entender cómo es el intercambio de energía entre la superficie del océano y la atmosfera”, explica el docente, especialista en procesos de interacción océano-atmosfera y doctor en Ciencias del Mar.
La temperatura superficial del mar es clave para la formación de huracanes. En ese sentido, Ortiz agrega que estos se presentan entre junio y noviembre, porque toda la franja del Atlántico central es más caliente que en el resto del año, favorecidos por la termodinámica y la atmosfera.
“Con los huracanes no hay una sola la razón, son muchas y esa es una de ellas. También depende mucho de cómo es la atmosfera encima del agua. Pero lo que debió pasar con ‘Isaac’ es tal vez que la temperatura superficial del mar jugó un rol importante, tal vez los vientos en la media y baja atmosfera también colaboraron para que el sistema se desorganizara, o todas las anteriores”, manifiesta.
El profesor barranquillero estudia estos fenómenos desde 2001, cuando inició su doctorado, pero un hecho ya le había generado un interés adicional en el tema: vivió en 1998 el paso del Huracán George, en Puerto Rico.
“En Colombia tenemos que comenzar a prepararnos ante estos eventos, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Siempre hago mención de San Andrés y Providencia, pues mis trabajos de investigación han mostrado que, al menos cada 10 años, les sucede algo significativo con respecto a tormentas y huracanes. He conversado con gente que vive allá y no saben qué hacer ante una emergencia de estas”, evocó el docente.
Cuando ocurrió en 2004 el tsunami en Indonesia, que dejó a su paso 230 mil muertos, las agencias científicas de los fenómenos y las oficinas de manejo del riesgo enviaron un mensaje claro a todos los países que tuvieran costas: comenzar a trabajar en un programa de cultura respecto a las amenazas de origen meteomarino. Con los años la advertencia se ha ampliado para huracanes, frentes fríos y cualquier perturbación que las zonas costeras puedan sufrir.
El profesor Juan Carlos Ortiz considera que en nuestro país ha habido un desinterés sobre el tema, “incluso de nosotros mismos”. Que se trata de una labor conjunta de las agencias y las personas general, con la que “es necesario concientizarnos y creernos el cuento del clima”.
Por José Luis Rodríguez R.
Más noticias



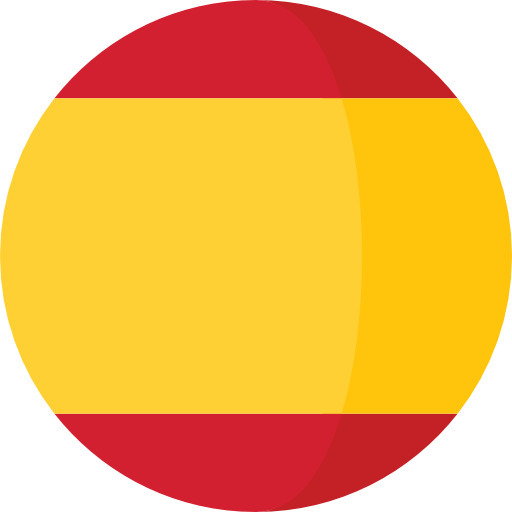 español
español inglés
inglés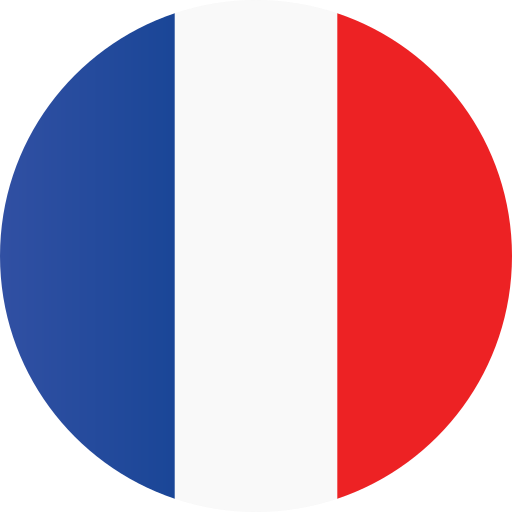 francés
francés alemán
alemán