Cátedra de Economía del Caribe analizó los retos éticos y sociales de la transición energética
Las conferencias estuvieron a cargo del físico y académico de la Universidad de Edimburgo, Adolfo Mejía Montero, y de Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB).

La Cátedra de Economía del Caribe, organizada por el Departamento de Economía de la Universidad del Norte y realizada el 5 de noviembre en el salón Alejandro Obregón (13G2), reunió a estudiantes, investigadores y expertos del sector para reflexionar sobre la pregunta central del encuentro: “Transición energética y desarrollo regional — ¿Estamos preparados?”. Con la bienvenida del vicerrector académico Alberto de Castro, la jornada, desarrollada en el marco de la Semana de la Economía, abrió un espacio de diálogo interdisciplinario entre academia, sector privado y público, enfocado en comprender los desafíos estructurales que enfrentan regiones como el Caribe colombiano en la adopción de energías renovables.
La primera conferencia, a cargo del físico y académico de la Universidad de Edimburgo, Adolfo Mejía Montero, analizó el desarrollo eólico en el Istmo de Tehuantepec (México) como un caso para comprender los dilemas de justicia energética en territorios con alta riqueza natural, pero también con profundas raíces culturales. Mejía contextualizó la magnitud del sector: en 2024 la energía eólica produjo 19.9 gigawatts, equivalente al 5.89 % de la electricidad nacional mexicana, y aunque aún es una porción menor de la matriz, “empieza a tomar un papel relevante”.
Explicó también cómo el istmo concentra 2.8 gigawatts instalados gracias a su geografía única, que genera un potente “túnel de viento” ideal para la instalación de parques. Sin embargo, enfatizó que la expansión trajo conflictos sociales y percepción de injusticia en comunidades indígenas zapotecas, quienes identificaron impactos en ecosistemas locales —como la tala de árboles, la migración de especies clave o la disminución de aves y murciélagos que funcionaban como controladores naturales de plagas—, afectando también actividades agrícolas tradicionales.
“Es necesario abrir diálogos tempranos entre empresas y comunidades, acompañados por organizaciones civiles y el Estado para establecer reglas claras que minimicen conflictos y definan los beneficios colectivos”, señaló. Según el académico, los casos de resistencia evidencian que la transición energética no es un reto tecnológico, sino un proceso político y social que involucra identidades históricas, disputas territoriales y la legitimidad de la toma de decisiones en regiones con memorias de exclusión.
También puede leer: 'Relatos de Movilidad y Educación 3', una mirada a Colombia desde las voces de sus jóvenes

La segunda conferencia estuvo a cargo de Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), quien abordó el papel de Colombia en el futuro energético regional. Ortega recalcó que el país debe fortalecer sectores estratégicos como la minería y la infraestructura eléctrica, señalando que “Colombia no es un país rico, necesita fuentes de riqueza para financiar educación y desarrollo”, y que estos proyectos pueden hacerse “bien o mal, pero el país es perfectamente capaz de hacerlos bien”. También reflexionó sobre la falta de regulación efectiva en escenarios pasados, lo que permitió acumulación de rentas y frenó iniciativas clave: “Cuando no tienes autoridades fuertes y permites extraer rentas, se llevan todo, se tapan de plata”, afirmó.
Durante el coloquio con estudiantes, ambos conferencistas dialogaron sobre el papel del economista en la transición energética. Mejía señaló que los retos actuales no son de ingeniería, sino de financiamiento, planificación y análisis institucional: “La transición energética no es un problema técnico, es un problema de dónde viene el capital y de cómo se financian estos proyectos”.
Ortega complementó destacando las oportunidades profesionales: “El sector energético es tan imperfecto que está lleno de oportunidades. Quien entienda bien cómo se forman los precios y cómo funcionan los contratos tendrá roles muy relevantes”. Ambos coincidieron en que los futuros economistas requieren una formación amplia en regulación, derecho, mercados energéticos y análisis de riesgos para aportar a la modernización del sector.
El debate también abordó los dilemas éticos de los proyectos renovables en territorios vulnerables, como La Guajira. Mejía insistió en la importancia del acompañamiento estatal para procesos de consulta legítimos, mientras que Ortega enfatizó que los conflictos actuales se originan en deudas históricas: “El Estado nunca ha tenido presencia. En zonas donde deberían existir acueductos, carreteras o servicios básicos, no hay nada. Y así es imposible que los proyectos sean aceptados”. Su reflexión final invitó a pensar la transición energética como un compromiso nacional. “Lo que ocurre en territorios como La Guajira es una vergüenza nuestra. Hemos sido patéticos en garantizar condiciones dignas a quienes han sostenido estas industrias”, concluyó.
Más noticias


Nov 10, 2025
Histórico

Nov 10, 2025
Histórico

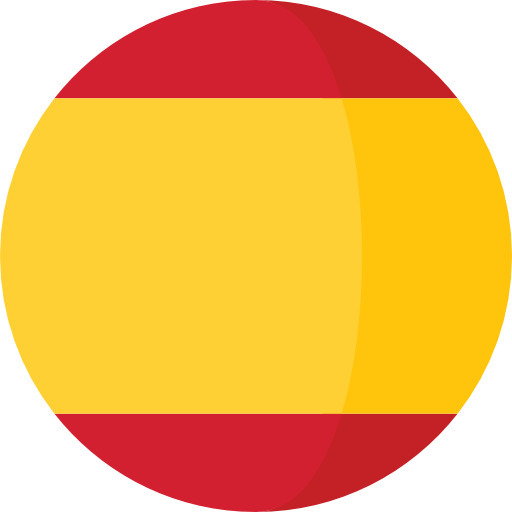 español
español inglés
inglés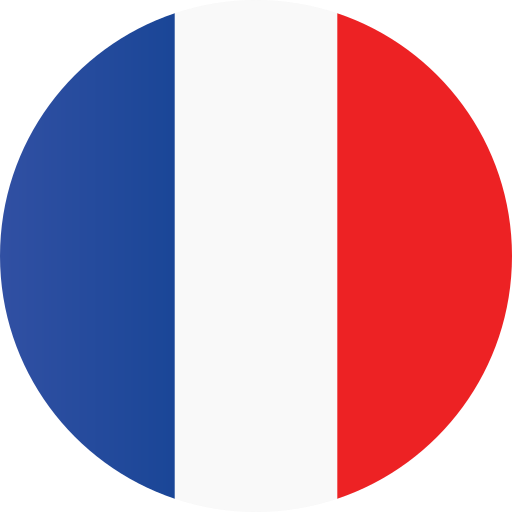 francés
francés alemán
alemán