El Caribe amplía su brecha en inglés frente al país: expertos recomiendan políticas sostenidas
De acuerdo con el informe del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano mostró un progreso significativamente más lento. En 2024, el puntaje promedio de los estudiantes de colegios oficiales fue de 47,48 puntos.

El más reciente análisis del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte revela que la región Caribe continúa rezagada en el aprendizaje de inglés frente al resto del país, según los resultados de las Pruebas Saber 11 entre los años 2020 y 2024.
La región Caribe no solo mantuvo la posición de peor desempeño entre las instituciones oficiales de Colombia, sino que también mostró un progreso significativamente más lento en comparación con el resto del país. En 2024, el puntaje promedio de los estudiantes de colegios oficiales fue de 47,48 puntos, el más bajo de todas las regiones y 2,51 puntos por debajo del promedio nacional.
A nivel nacional, el 45,2% de los estudiantes del sector oficial no alcanza el nivel A1. Esto significa que 1 de cada 2 bachilleres se ubica en el nivel A-, evidenciando una capacidad de comunicación en inglés muy limitada. “Este panorama muestra que la enseñanza del inglés en Colombia aún está lejos de consolidarse como una herramienta efectiva para garantizar que la mayoría de los estudiantes alcancen, al menos, los estándares mínimos internacionales de competencia en esta lengua”, indicó Jorge Valencia Cobo, coordinador del Observatorio.
En la Región Caribe, más de la mitad de los estudiantes (55,7%) se ubican en el nivel A-, el más bajo del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Esta cifra es casi el doble de la reportada en Bogotá (30,7%) y muy superior a la de regiones como Centro Oriente (36,3%).
La brecha entre el Caribe y Bogotá se amplió de 4,40 puntos en 2020 a 6,02 puntos en 2024. Además, el puntaje del Caribe en 2024 (47,48) aún no superaba el promedio nacional de 2021 (47,23). “Indicadores que confirman que, aunque todas las regiones mejoraron sus puntajes, el Caribe no solo mantuvo su posición más baja, sino que mostró un progreso significativamente más lento”, señaló Valencia Cobo.
El Caribe no solo concentra la mayor proporción de estudiantes en el nivel más bajo, sino que también presenta el porcentaje más reducido en los niveles superiores, como A2 (11,0%) y B1 o B+ (5,2%).
El informe también expone desigualdades internas. Ciudades capitales como Montería y Barranquilla muestran mejores resultados (con 10,3 % y 12,9 % de estudiantes en B1 o superior, respectivamente); mientras que municipios periféricos como Magdalena y Uribia presentan cifras críticas, con más del 70 % de los estudiantes en el nivel A- y menos del 2 % en niveles funcionales de inglés.
Para Lourdes Rey, directora del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte, las causas del rezago son estructurales, especialmente en departamentos con grandes extensiones y zonas rurales, donde el inglés todavía no se considera pertinente ni importante. “Los colegios no tienen el número de horas necesarias y los profesores no han recibido formación sólida ni en lengua ni en pedagogía.
Además, en primaria, por disposición del Ministerio, no se pueden tener docentes profesionales en la enseñanza de lenguas, sino que son los profesores de aula quienes enseñan todas las asignaturas. Ahí se pierde un momento crucial en la formación de los estudiantes”.
La directora del Instituto de Idiomas hizo énfasis en la influencia directa de las brechas socioeconómicas en el desempeño de los estudiantes. “Cuando los estudiantes viven en condiciones de pobreza extrema, el inglés pasa a ser lo último en la lista de prioridades. Es necesario que las escuelas se conviertan en espacios de esperanza y movilidad social, donde los jóvenes encuentren un motivo para aprender y proyectar su futuro”.
A pesar de este panorama, el informe también destaca instituciones públicas que han logrado resultados sobresalientes. La IED Alexander Von Humboldt en Barranquilla lidera el ranking nacional con 94,8 % de estudiantes en niveles B1 o superiores, seguida por la IED Técnica Bilingüe Jorge Nicolás Abello (59,4 %), la IE Mercedes Abrego de Montería (60,9 %) y el Colegio Naval de Crespo en Cartagena (51,9 %).
De acuerdo con Lourdes Rey, el caso de la Von Humboldt es único en el país y confirma que cuando hay políticas públicas, currículos adaptados y docentes formados, los resultados son posibles. “Barranquilla es la única ciudad que cuenta con política pública para el bilingüismo y eso ha permitido crear incluso colegios oficiales bilingües como el Jorge N. Abello. La lección es clara: se necesita vocación y decisión institucional para transformar la enseñanza del inglés”.
El Observatorio de Educación insiste en la necesidad de diseñar una estrategia integral, que comience en la primera infancia, garantice formación continua de docentes, amplíe la intensidad horaria de inglés y asegure condiciones tecnológicas e infraestructura adecuadas para todos los estudiantes.
En ese sentido, Elsa Escalante, docente e investigadora del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, hizo énfasis en que “para desarrollar habilidades comunicativas en una segunda lengua se necesita consistencia, políticas sostenidas y formación docente de calidad. No basta con programas cortos en los últimos grados, es un trabajo que debe empezar desde la infancia. No se trata de convertir de inmediato a todos los docentes en bilingües, sino de asegurar bases sólidas, buena pronunciación y experiencias de aprendizaje de calidad desde los primeros años”.
Además, entre las principales recomendaciones que comparten las expertas de la Universidad del Norte y el Observatorio de Educación, se destacan:
- Dar continuidad y sostenibilidad a las políticas de bilingüismo, con recursos estables y de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno.
- Fortalecer la enseñanza del inglés desde la primera infancia, asegurando bases sólidas en pronunciación, vocabulario y conciencia fonológica.
- Promover la formación y el acompañamiento continuo de los docentes, con procesos realistas que potencien sus fortalezas y desarrollen competencias específicas de calidad.
- Reducir las desigualdades estructurales y socioeconómicas, con intervenciones focalizadas en contextos rurales y de alta vulnerabilidad, garantizando tecnología, conectividad e infraestructura.
- Impulsar transformaciones institucionales, fomentando que más colegios integren el inglés en su currículo y enseñen otras asignaturas en esta lengua, como ya lo hacen algunas experiencias exitosas en Barranquilla y Montería.
“Estas medidas son fundamentales para que el aprendizaje del inglés deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta real de movilidad social y equidad para todos los estudiantes del Caribe”, concluyen los expertos.
Es el centro de pensamiento donde se analiza el estado de la educación desde preescolar, básica primaria y secundaria hasta educación superior por medio de investigaciones propias o interpretación de cifras oficiales y del entorno. Desde el Observatorio se tiene el propósito de recopilar, analizar, interpretar y socializar información sobre el sistema educativo regional.
Descargue aquí el informe completo
Más noticias


Dic 26, 2025
Histórico

Dic 26, 2025
Histórico

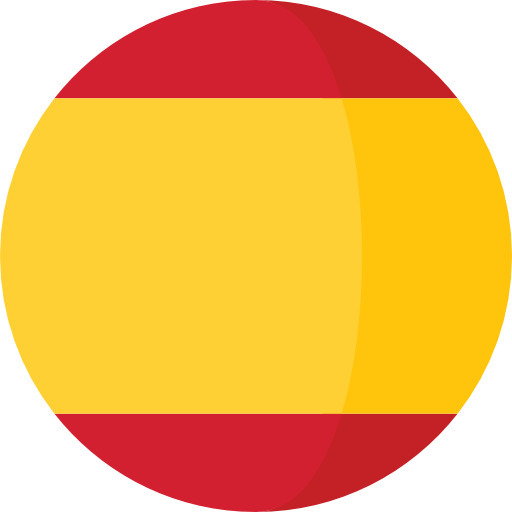 español
español inglés
inglés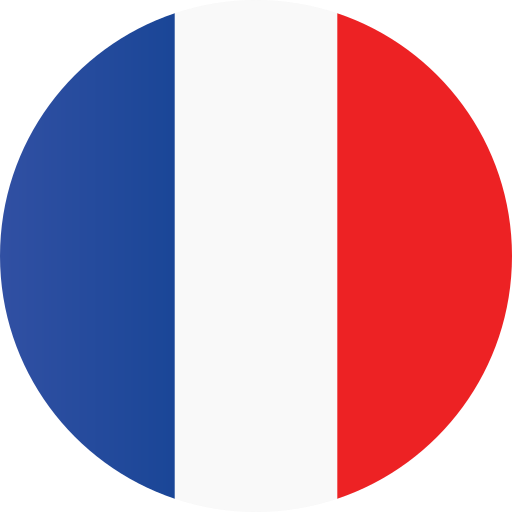 francés
francés alemán
alemán