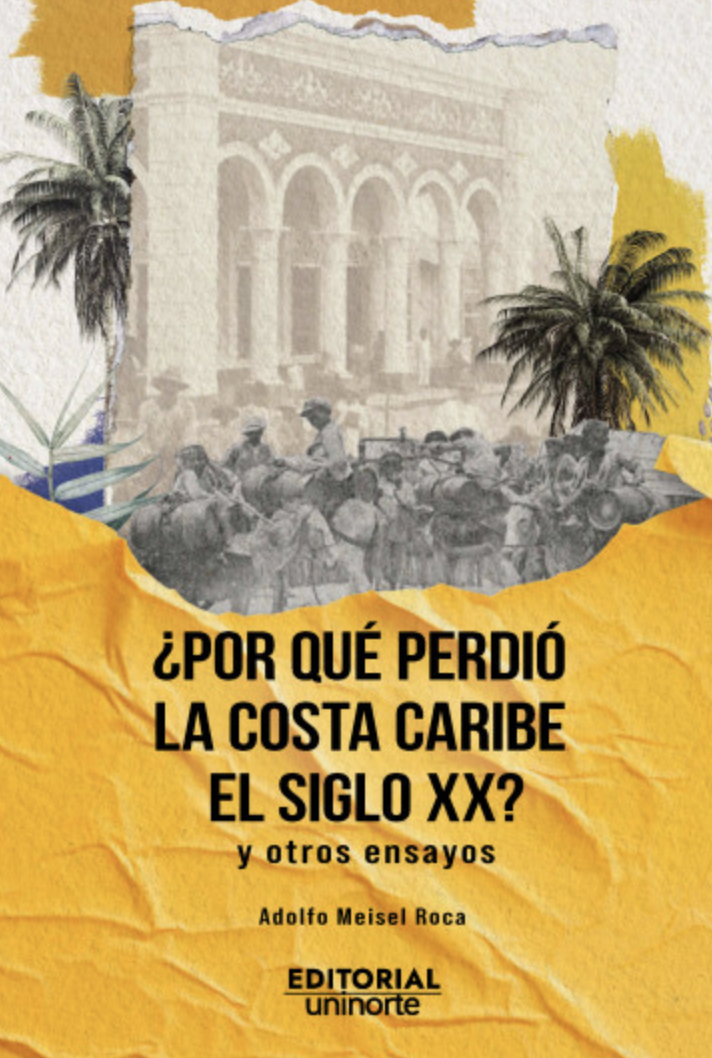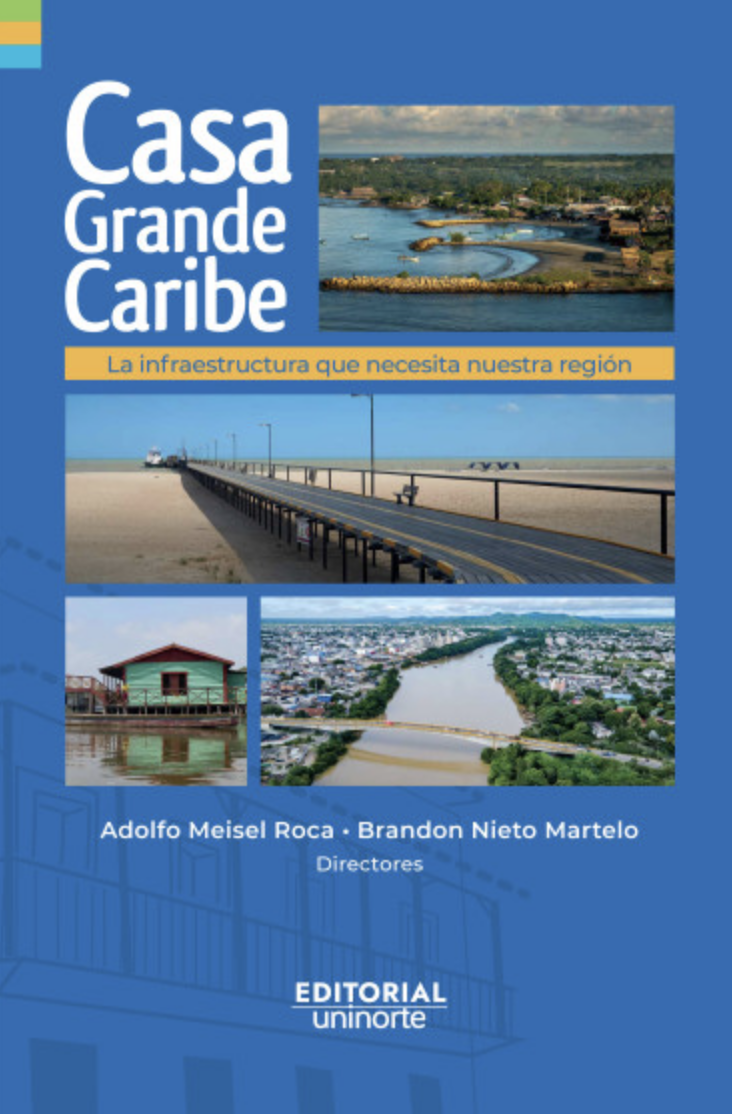ARTÍCULO DEL RECTOR
"La educación de calidad es el motor más poderoso para reducir desigualdades y transformar la sociedad."
Aunque Colombia ha registrado avances importantes en salud, educación e infraestructura, persisten desafíos como la desigualdad, la pobreza extrema y la baja productividad laboral. Invertir en capital humano y educación de calidad es clave para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.
A lo largo de mi vida he sido testigo de muchos cambios en nuestra sociedad. Esto me lleva a creer que las sociedades no son estáticas y que los grandes problemas de nuestro país —en particular, el rezago socioeconómico de la región Caribe— pueden solucionarse. Estoy convencido de que la vía más rápida para lograrlo es invertir en una educación de calidad en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la educación superior. Tradicionalmente, el nivel de vida de las sociedades ha estado asociado a su capacidad de producir bienes y servicios. Esa producción depende de su dotación de factores productivos (tierra, capital humano y capital físico) y de su productividad, es decir, de su capacidad de transformar insumos en resultados finales. En la actualidad, la productividad del capital humano y del capital físico son las principales fuerzas que impulsan el crecimiento económico global.
Otro aspecto clave que refuerza la importancia de invertir en capital humano es la estructura de los ingresos en los hogares colombianos. Según la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2016–2017 del DANE, aproximadamente el 48% del ingreso de los hogares provino de salarios de asalariados, y otro 26,1% de ingresos generados por trabajadores independientes (comerciantes, emprendedores, profesionales por cuenta propia). Es decir, cerca del 74% de los ingresos de los hogares se originan en actividades laborales remuneradas. Si sumamos los ingresos por trabajos secundarios u ocasionales, el total asciende al 77%.
El restante 23% proviene de transferencias, subsidios y pensiones (15%), ingresos de capital (5,4%) y rentas ocasionales como herencias o premios (2,8%). Dicho de otro modo, la gran mayoría de los colombianos vivimos de nuestro trabajo, y cuanto más productivos seamos, mayor será nuestra calidad de vida.
Por eso, la educación de calidad es un verdadero motor de transformación y movilidad social: una herramienta poderosa para reducir las desigualdades que aún nos agobia.
Tabla 2. Participación de los ingresos monetarios de los hogares colombianos sobre los ingresos totales en 2017 por regiones
| Región / Entidad Territorial | Número de hogares (miles) | Total de ingresos | Total ingresos por actividades laborales | Participación sobre los ingresos totales | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades laborales | Capital | Transferencias | Ingresos ocasionales | ||||
| Caribe | 2.684 | 3.995.120 | 3.254.186 | 81% | 3% | 14% | 1% |
| Bogotá | 2.556 | 8.298.104 | 6.344.695 | 76% | 6% | 14% | 3% |
| Central | 4.572 | 8.023.377 | 6.133.252 | 76% | 5% | 15% | 3% |
| Oriental | 1.835 | 2.993.451 | 2.240.817 | 75% | 7% | 15% | 3% |
| Pacífica | 2.573 | 3.994.191 | 2.997.452 | 75% | 5% | 18% | 2% |
| San Andrés | 18 | 45.262 | 40.346 | 89% | 4% | 7% | 0% |
| Capitales de la Amazonía | 112 | 194.755 | 163.741 | 84% | 7% | 7% | 2% |

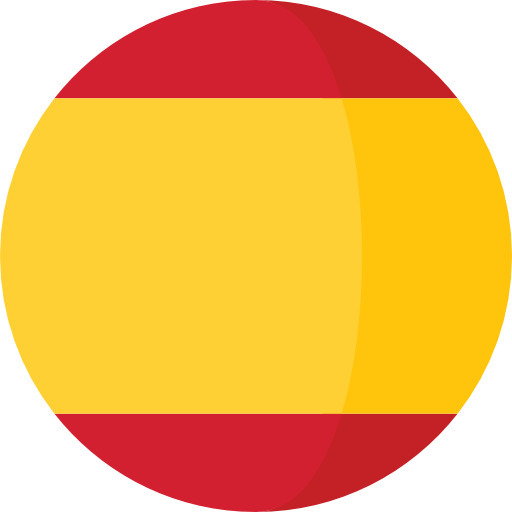 español
español inglés
inglés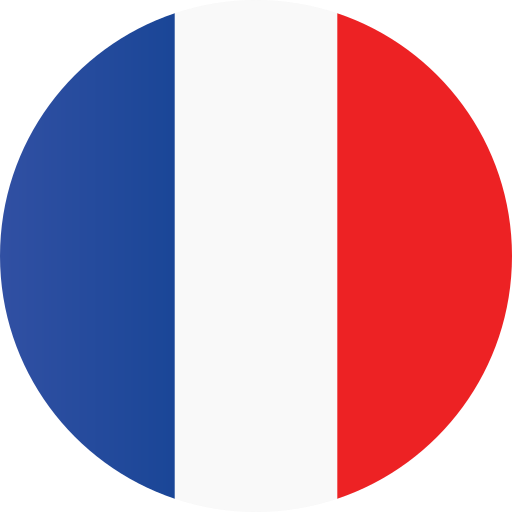 francés
francés alemán
alemán